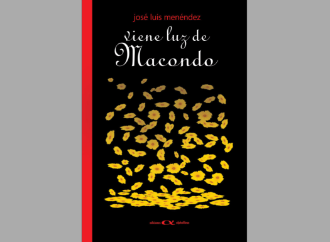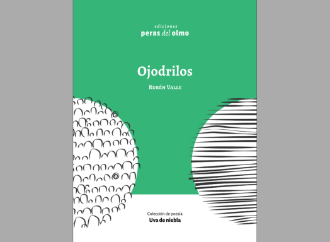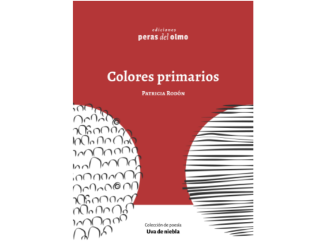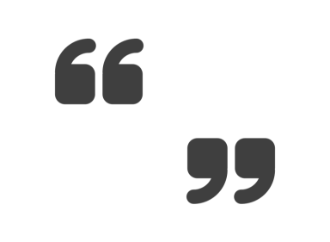Semblanza Testimonial
Subversivo
Diecisiete meses de cárcel no es poco ni mucho tiempo. El tiempo allí se mide de distinto modo. Un mes puede ser un año o una vida. Da lo mismo. No hay reloj que lo determine: ni de muñeca ni de los otros. El que se atreva a querer averiguarlo, que se atreva. Allí, las inquisiciones terminan. La vida no existe. Se ha detenido (..) Está la vida vegetativa: levantarse a las cinco; mate cocido a las seis y treinta. ¿Cómo saber esas precisiones? Es la memoria antigua de los indios padres primitivos ?los coyas-, que nos llegaron desde Humahuaca o de los ingenios, con señas de alambre de púa en sus muñecas; o la señal de lucero, en la alta noche contemplada desde los barrotes.
La condena de cada uno la saben los dueños de los registros. En unos, la letra firme dice: "Fusilamiento"; en otros: "Veinte", "Cinco", "Sin tiempo". ¿Qué importa? Cada jefe de zona o sub-zona ejerce su arbitrio (..) Condenados "sine die", enrejados de a dos por cueva, el tiempo queda inmóvil, el aire enrarecido se violenta sólo ante los gerundios impetuosos: "¡Saliendo al patio!", "¡Caminando!", "¡Sirviendo el rancho!", "¡Entrando a la celda!". ¿Quiénes entran? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes van al recreo? Números, fantasmas, "sombras, nada más.." La última novela, escrita con la poquita sangre que le fue quedando en las destilaciones de diez y siete meses, encerrado en un cartujo del siglo XVIII, en un torreón que pudo ser el Pabellón Nueve, al final del largo corredor, en esa celda, la de la izquierda.
El único que habitaba solo el cubículo de tres por dos del edificio vetusto de la platense "cárcel modelo", llena de hormigas y ortópteros, a sólo diez y ocho años de su fastuosa inauguración.. Allí habitó, envuelto en sus fantasmas, un escritor del Oeste de la Patria, con pena de "subversivo". Se llamaba Suetonio Da Bene /*/.
( /*/ Con este nombre, el autor alude, durante toda la obra, a Antonio Di Benedetto.)
El ahorcado
Se comentó que llevaba días sin bajar al patio, porque estaba enfermo, con dolencia de guardar cama. Fueron trascendiendo noticias muy filtradas (..) Sufría calenturas y se le oía quejarse en resuello de pena. Nunca quiso molestar a nadie, si hacer confidencias de su entrabe.
Era propiamente un silenciero, de aquellos que saben escuchar el movimiento del aire cuando le surcan las alas de aves livianas, hombre de palabras hechas para no ser voceadas.
Cundió la mala nueva, la malfamada, y el recinto de pobló de hablillas de rincones, hasta aquél día en que se propagó, por la bóvedas de los hangares, en un silencio parecido al ocaso, que la radio Colonia, desde la otra orilla del Carmelo de las luchas independientistas, habría difundido la noticia del martirologio de un escritor. Se lo decía, mientras él yacía muriente en una lóbrega celda de la Unidad Carcelaria Nueve, que estaba bajo supervisión de un alto jefe galonado con doble apellido: español, por "Suárez", e inglés, por "Mason", conocido entre los suyos COMO "Pajarito", (que luego sería) huésped de la Unidad Carcelaria 22, frente al teatro Colón de Buenos Aires, bajo imputación de algunas "travesuras": 39 homicidios comprobados, más miles de muertes, robos y torturas.
Así fue: quedan testigos vivos y la memoria del pueblo inmemorial.
Da Bene había presenciado desde su celda el ahorcamiento de un prisionero de la celda de enfrente. Su estructura de personalidad suprasensible rayó en espanto. Nunca se sacaría de encima ese espectáculo macabro. A él, que había inventado tanta fantasía, tanto tema pasional o policial, tanto hecho humano que luego vivisectara con pasión de orfebre, la vida le tenía reservado ese suceso, quebrarse. A Suetonio, especialista en suicidios, con el escalpelo moviéndose en el mundo ignoto de los que niegan el alba de la rosa, tenía que tocarle el fondo de un infortunio inmensurable, el visaje del cuerpo balanceado, el estertor de la vida irrefugiable.
De ahí las calenturas, la intermitente fiebre, la resistencia del soplo vital a proseguir sus diástoles y sístoles. Suetonio Da Bene sentía la muerte ?la suya y la extraña- viajar por lo túbulos de la sangre, golpear las paredes inútiles de las venas, retumbar en un cerebro hecho para recoger sentimientos ?pero no agonías-, desde un remoto país muy lejos de su tierra, en un ambiente de angustias hacia adentro, rodeado de sombras, de sombras inasibles, de sombras, nada más...
No podía menos que yacer muriendo, postrado en esa tumba que vigilaba el ocaso de las evanescencias.
Se sentía extraño
Se sentía extraño al ambiente que lo rodeaba, ajeno a la aventura que la vida le hacía correr. Había cumplido medio siglo, al tiempo que una sociedad se resquebrajaba y las aguas del torrente lo llevaban de una a otra orilla, como barcaza sin quilla ni gobernalle. En el silencio de la noche, en madrugada alta, el ventanal de su casa iluminaba la pluma en ristre y la hoja blanca, que llenaban sus elucubraciones de novelista de alto vuelo. El talento de isleño de la "bassa Italia", sangre generosa y vasta que se había desperdigado por el mundo, le colmaba de fantasías, que él corporizaba en figuraciones vibrantes, a lo largo de páginas calientes. Había comenzado como periodista; seguía siéndolo, menos afiebrado, y llevó la fama de su nombre a escritos que los críticos estudian ?esa forma de lenguas y ese estilo-, hasta consagrarlo al paso de los días. En importante diario del interior, había escalado, una a una, las gradas del renombre.
El golpe de la caída fue brutal, sencillamente. Había que estar muy forjado en la desgracia para poder asimilarlo. En boxeo, hay quienes al primer nocaut despiadado y contundente, no se rehabilitan más. Y se conoce otros que, después de brava golpiza, salen más airosos de la pelea, como una inyección de furia, ante el asombro general. Suetonio pertenecía a los primeros, y de ese nocaut que lo arrojó a la lona no podía ni quería despertar. Seguía soñando, tirado en la celda ?sueños malos, feas pesadillas- y ese patio con gente no le decía nada, nada que ver con su vida pasada, y ésta de ahora, que no captaba; y aquel futuro que había ido amasando, que creía merecer, y que tuvo en sus manos.
¿Qué hacían esos fantasmas caminando a paso moderado ?"prohibido correr o hacer ejercicios"-, en ese extraño patio de costados cubiertos por altos muros, a los que asomaban cientos de ventanillas ?bocas o aberturas- celdas pluripersonales? ¿Qué tenía que ver él con esos señores mal gestados que abrían y cerraban cerrojos, en el portal de acceso y salida, entrada y retorno, y esos fantasmas que giraban alrededor del patio de cemento ?cemento y cemento, gris sobre gris-, sin una nota de verde, de azul o escarlata?
El era ajeno a todo eso. Era un importante periodista de una patria amena y regalada, de valles verde esmeralda, frutales y nogales y cerezos y almendros y manzanas y ciruelos, y hectáreas y hectáreas de parrales y de viñas bajas, fundadoras de la alegría, habitáculos de los mejores néctares que Baco en su sapiencia pudiera soñar.
Telma II
(..) Da Bene pasó mucho tiempo sin que nadie viniera a visitarlo, a traerle una señal de vida, un recuerdo de su país cordillerano. ¿Habían desaparecido los amigos? ¿No quedaba alguien que se arrimase a la reja, para alcanzarle el pan de la amistad, la hostia sagrada del abrazo?
Los familiares, ¿habían sucumbido, estaban imposibilitados o atemorizados de hacerlo? ¿Qué ocurría en la "tierra del sol y del buen vino", que esos días era visitada por el mando supremo, jefe de todos los ejércitos? ¿No hubo nadie capaz de romper el cerco de pistola y de sable, para enrostrarle los presidios lúgubres, la noche triste de la Patria en sombras?
Allí estuvo, en la tierra de Suetonio, agasajado, reidor, triunfante, brillante el pelo hasta la frente escasa, bigotes de foca recortados, con su ministro al lado ?albano bien nutrido-, dueños de vidas y haciendas. Bailaron esa noche en la terraza del Plaza, cien ojos vigilantes observando, ofreciendo ?entre el caviar y el champán- "la sucesión del proceso" a los amigos enancados ?los de siempre-. ¿No hubo mendocino que les hiciera recordar a Da Bene y a algún otro comarcano que poblaban los antros del infierno?
Pasaron varios jueves, y Suetonio seguía sin visita. Por fin, después de tanta espera desesperanzada, se presentó a verlo Telma (..) Fina, recatada, sensible, maestra del pincel y de la espátula, hecha a la medida para la labor samaritana. Desde entonces, no faltó un solo día a la visita de los jueves.
Fue para él un paño de lágrimas, correo para llevar su voz angustiada a Buenos Aires, que se supiera en el mundo del periodismo y el arte, la agonía de ese mártir (..) Un jueves, con mucha tristeza, (Telma) supo que no se lo podía ver, porque cumplía prisión mayor dentro del presidio, o sea, que estaba dos veces preso: preso sin calle y casa, y preso sin celda, alojado en un suburbio de gritos y quejidos, larga noche compuesta de diez siglos ?de a un siglo por día-, a rigurosa dieta, entre sombras y pesadillas, moribundo con sabor a muerte.
Telma lo contó en Buenos Aires, lo supieron Borges y Sábato, lo supo Heinrich Böll, Nobel de Literatura de 1973. Lo supo Europa y lo supo América: en una cárcel del fascismo criollo del cono sur, con inculpación desconocida, sin juez que lo escuchase, yacía, penando, un escritor famoso, periodista por añadidura, en caverna dispuesta para castigo, vestido con harapos, hambre y frío. Mientras los personajes de botas, de quepis y de espadas usufructuaban, destrozándola, a una noble patria respetada antes en el mundo.
Ciego
Caballero de la triste figura, sin Rocinante ni armadura, sin escudero ni lanza en ristre, vagaba por el prado sin verdura, sin Dulcinea a quien evocar, aislado y arrinconado por el enemigo, clamando en su intimidad a los cielos y sus dioses, por haber olvidado a su creatura y haberla dejado inerme, entrega a las fauces de dragones inclementes.
No se sentía que su pasos pisaran los bloques de cemento, ausente ya la tierra de los tiempos felices, aún la aventura de la niñez impiadosa, o la adolescencia llena de ansiedades, sueños incumplidos, muchachas rozagantes que se reían, se burlaban, se alejaban...
Durante interminables días, quedó negado a la visión. Sus lentes cayeron, en el hércules piafante, cuando estaba rodeado de endriagos, bajo la sigla SPF (Servicio Penitenciario Federal), entregados a golpear cuerpos indefensos, en medio de música olor a infierno a subido tono inglés, que aturdía para no escuchar los gritos del clamor y el espanto.
Fue cuando se le cayeron los lentos de gruesos cristales, de acomodado calibre para su miopía, aumentada al ruido de linotipos y prensas, en madrugas rumorosas, cuando cerraba la edición trabajada y trabajosa.
Fue para escapar al golpe furibundo que se le venía encima a mansalva y con alevosía, enviado por un sayón lleno de furia y odio. La armazón vitra estaba ahí destellando en el suelo, como extrañando los ojos avizores; el sujeto la destrozó en el piso del avión por partir. Bailaba sobre los lentes, en un ritmo obcecado, como de indios pieles rojas, y lanzaba al aire carcajadas frenéticas, ante el espanto del periodista enceguecido. Sobre las doscientas espaldas inclinadas de los presos transportados, como carne de cañón del enemigo, danzaban los espectros (..) Después, para aumentar el escarnio, le exigieron que salivara al preso que tenía enfrente, mientras a éste le reclamaban otro tanto. "Los dos son una porquería. ¡Escúpanse!", chillaban los desaforados, con presunción de droga. Fue un intento vano, porque, a cambio del ultraje inadmisible, prefirieron ambos los azotes sobre dorsos, rostros o mejillas.
Terminado el descalabro, que duró tres horas que parecieron mil, quedaron casi imposibles de retomar la vertical. Suetonio transpiraba la ropa hecha harapos, maniatado y perdido, el pantalón cayendo sin manos que lo sostuvieran, las figuras a rayas en la visión incompleta, no podía subir a la aleta trasera del furgón, habilitado para llevar ganado insumiso que desde el cordón andino bajaba a la pradera.
Tres meses de cegazón, encima de los dolores de cuerpo y alma, incurables en el silencio de la celda inhóspita. Primero, diez días de los llamados "de amansamiento", sólo escuchando voces de mando, las gerundiosas de los guardianes de mirar turbio, más que los de sus ojos colmados de turbiedad.
Y esa machacadura, la figura obsesionante de una bestia apocalíptica que hacía trizas el cristal amigo, ése que le abría por las mañanas las puertas entrecerradas.
Conferencista
No sabían qué hacer para sacarlo de esa tristeza que lo carcomía. No porque él dijera algo o se quejase. Era el silenciero: se bastaba a sí mismo, se alimentaba de su propia entraña. (..)
En La Plata no existen tiempos intermedios. Tierra que se robó a la pampa y reclama su antiguo poderío, arrancando vientos, desabrochando tempestades. Como si el mismo río epónimo reclamara airado el extenso dominio que nadie disputaba, sin astilleros ni barcos limitándole los brazos y el olor a brea, a madera desconchada, a carnes descompuestas; el frigorífico y sus chimeneas, frituras de pescados y anzuelos desvaídos. Pero también muchachas en flor recomponiendo el paisaje en las playas de Punta Lara o La Magdalena.
Suetonio había triunfado de las acechanzas del tiempo. Miraba de costado, no de frente, estático y sin lumbre, asceta de convento y aire de monje en cautiverio, las "auras celulares" que describe Umberto Eco en El Nombre de la Rosa. Los compañeros del pabellón y los del patio se preocupaban de cómo asistir a esta alma en pena y alejarla de sus tribulaciones.
La garrulería en el patio se extendía como una ola mansa, Se formaban los grupos, según ideas o costumbres afines. Luego de varias vueltas a la noria, a paso rápido, pero no corriendo, se restregaban las manos y los pechos en tiempo invernal o desnudaban medio torso a la escondida para recibir el flaco sol de La Plata ?flaco para el mendocino, acostumbrado al suyo-, obeso lanzador de rayos.
Se juntaban cinco o seis ?podían ser diez-, se iban sentando haciendo rueda para una partida de ajedrez, damas o dominó, hasta alcanzar campeonatos teñidos de leyenda. Tras cavilaciones, se pensó en pedir a Suetonio que diera charlas de literatura en el recreo más largo ?el de la tarde (cuando lo había)-, y se logró, ¡oh, milagro!, conformidad del disertante, no sin vencer reticencias y postergaciones.
Para disimular el acto infraccionario, evadiendo los ojos de águila de los guardias, se movían las fichas del tablero, mientras el profesor desarrollaba el tema, interrumpido por preguntas que dieran movimiento, y así poder despistar. Es que la perorata estaba prohibida, y la vez que hubieran supuesto algún líder, el peso de la punición habría sido increíble.
Suetonio dió sus lecciones en temas de interés, como quien maneja diestramente su oficio y contestaba ricamente las preguntas. Pero no se logró un debate animado. Los de la rueda eran profesores de psicología y artes, de la Universidad de Bahía Blanca, con alto nivel de cultura, conocedores de artículos y sus implicancias. Pero la tristeza del profesor emanaba de cada palabra que pronunciaba, de sus concepciones y de sus ideas. Nada que ver con los textos de sus cuentos y novelas ejemplares. Eran la palabra de un vencido por la vida, de la que quedaban rescoldos de la antigua hoguera. Con mirada desvaída recorría el entorno. Y a todos les parecía escuchar una voz interior y lastimera que rogaba: -"Dispensen; dejen que calle. Cuando se muere el futuro, lo acertado es el silencio".
Lágrimas
Suetonio lloraba transidamente. Lo hacía en horas de soledad inmensa, superior a cuánta había podido aspirar. Lo hacía disimulando la cabeza caída sobre el hombro de la mujer, en las horas del jueves, indicadas para hablar y recibir noticias. Lloraba mientras Telma contaba cosas tratando de animarlo. Era su contacto con el exterior como ráfaga que le penetraba, rompiendo cáscara de nuez atormentada.
Suetonio dejaba correr lágrimas, en el rincón sombrío y retirado de los que husmeaban el ambiente, como celestinos o buscones áspides del veneno y de la envidia. Lloraba mansamente, como niño cogido en falta, o amante que reconoce flaquezas, o pecador convicto ante el juez de la conciencia, o el asombro rendido ante la muerte. Lloraba sin piedad para sí mismo, como si lo hiciera ante el centro de la creación, ante el tropel humano que lo llenaba de temor. Como Jeremías, ofrendado su nombre para holocausto de la raza humana, o Magdalena, inocencia de culpas tan leves que ni fueron dichas (..)
El "chancho"
Lo llevaban entre tres, golpeándolo en el camino, bajando las escaleras hasta la planta baja. Poco más allá del patio de recreo, se ubicada lo que los superiores llamaban "Pabellón de Castigo", y que los presos habían bautizado gráficamente, desde antes: "el chancho".
Exteriormente no se notaba nada. Sólo una puerta ancha ?más que las otras-, seguramente de hierro, porque al abrirla ceremoniosamente, daba la impresión de esas cajas de tesoros de los bancos, impresionantes, imponentes, mostrando de por sí cuán importante era lo que se guardaba adentro.
Al abrirse, quedaba a la vista el pabellón, el "panteón", diríamos, que algo de eso tenía.
La entrada era amplia, lo mismo que los espacios reservados para la guardia. Un baño grande a la derecha, con duchas y canillas, inodoros de pozo abierto para cacarear de cuclillas, pero daba una sensación rara: como que no fuera simplemente un baño o varios, con los conocidos implementos. A la vista, no se notaba, porque tampoco estaba abierto a la vista de todos, sino puerta fuerte de por medio, y era, en definitiva, lugar específico destinado al apremio de los presos, cuyos instrumentos de la especialidad eran traídos ?cariciosamente-, en caso necesario.
Venía después la doble fila de celdas, con cierre férreo y total de sus entradas, de modo tal que no se escuchaba desde afuera nada de lo que ocurría adentro. En cambio ?vaya saber por qué mecanismo-, los gritos y ruidos de afuera llegaban al interior de la celda, tanto más los gritos de dolor expandidos por la noche, gritos de tormento, como para hacer más tétrica la escena.
Al entrar, el preso recibía la primera carga de sensaciones. El silencio era total, como un cementerio de noche sin luna. La luz mediatizada, semipenumbra; la guardia hablaba en voz baja. Todo melodramático, para poner el alma hecha sombras. Cerrada la puerta, comenzaba el castigo corporal.
Hombres (monstruos) entrenados, daban las primeras trompadas al estómago, hasta quebrar la vertical del insurgente. Golpe tras golpe al estómago, los riñones, el hígado, la zona abdominal. El reo, con las manos anudadas a la espalda y, al menor intento de defensa, se le colocaban las manos esposadas atrás, dejando el cuerpo libre. Si se quejaba o gritaba, le iba peor. Si llegaba a caer, los bofetones se transformaban en puntapiés, hasta lograr el sometimiento pleno de ese hombre convertido en pingajo.
(..) Cuando el reo caía exánime, lo arrastraban hasta la ducha y le hacían caer desde un caño grueso directamente el agua helada, directamente sobre el cráneo. El chorro atravesaba el cerebro, la masa encefálica, y lo perturbaba de tal manera que ya se podía hacer de él lo que se hubiera querido.
El "chancho" (II/III)
Los golpes eran duros y aplicados técnicamente. Los torturadores podían ser boxeadores jubilados, especie de lumpen, contratados; ex-hombres ?si algún día lo fueron-, destilando tiña y apetito inferior, de raza sub-humana que no alcanza la grandeza de la fiera. Figura y rastro patibularios. No esconden la cara, como sintiendo orgullo y deleite en la faena; como torero en el ruedo, que persigue la muerte del toro, pero goza en los preparativos: las banderillas, el desfogar del animal maltratado. (..) Ejercían la vida en esas catacumbas, regalándose la vista con los instrumentos del tormento: el palo, la garrucha, el sacadientes, la zambullida, la rueda, el colgajo, el estirón.
(..) La humillación del preso era inherente a la institucionalidad del "chancho". Estaba para eso. El humillado lo sentía, lo respiraba en las órdenes que recibía desde la primera hora hasta la agonía de la jornada. Ordenes impersonales, miradas de serpiente reptante, el asco al preso de parte de lo peor del hampa, sus miradas torvas, neblinosas, de soslayo, de labios plegados y mentón erecto (..) Al llegar el sometido se le hacía sacar la ropa, y luego de la lluvia macabra del taladro frío ?como para reponerlo-, se le aplicaba el "pringue", que consistía en hacerle poner sobre la carne aterida del preso unos harapos sucios, como para que supiera hasta adonde había llegado su despersonalización, ahora un colgajo pringoso, sin familia, sin orgullo, sin honor.
Allí, en ese lugar infecto, estuvo el silenciero diez días. Poned las manos extendidas y contad los dedos hasta diez. Diez días, doscientas cuarenta horas, permaneció en ese horrible y hediondo lugar, el Silenciero.
Algún días ?aquél en que los argentinos sintamos el pudor de la civilización-, tendrá que haber en la puerta de ese miserable pabellón ?que habrá de guardarse, para que se conozca la historia de la infamia-, una plaqueta que remarque que allí muchas personas sufrieron castigo desdoroso, por el delito de "pensar" y, entre ellas, un escritor y periodista mendocino, que llamamos Suetonio Da Bene.
(..) La historia de un hombre que nunca pudo ser el de antes, porque la humillación carcome, ultraja, desvencija, revierte el hombre a la animalidad. Un plato de agua chirle, un trozo de pan de ayer, un vaso de latón con agua para todo el día, para esa inmensidad de horas en que el tiempo muere, como las ansias, las cuitas, los desdoros.
Doscientas cuarenta horas en la vida de un mártir, rebelde sin causa, monje en catacumba de medioevo, atorbellinada la mente. ¡Qué habrá pensado en ese tiempo infinito, enterrado, oyendo lamentos angustiosos de los recién golpeados!
Lo interrumpe la orden de seguir las flexiones y saltos de rana, hasta caer extenuado, los riñones reventados, orinando pus y sangre.
Cumplidos los diez días de castigo, se lo conduce a la rastra a otra celda enrejada la de enfermería, antesala de la muerte. Sueña con la liberación del esclavaje, la selva misionera, los encomenderos, los cipayos crueles...
Calamidad
Era un ánima en pena, la figura destartalada, el cuerpo traslúcido, el andar monorrítmico. Y su extraño mirar. Bajó el patio: era una sombra. Todos los que venían del pabellón de castigo, el "marrano" en el lenguaje culto, venían igual o parecidamente, hechos miseria, una calamidad. Como las calamidades públicas: un terremoto, el aluvión del verano, el alud de la montaña, sólo que ésta era una calamidad muy personal.
Llegaban deseos de contar cómo pasaron el castigo, qué hicieron en la celda traumática, sin "beneficios", cuántas flexiones, si fue dura la tunda, si todos los días o día por medio, mil circunstancias que forman el chismerío de un mundillo lleno de ansiones.
Suetonio Da Bene iba contestando preguntas a cada corrillo. era el único a quien todos trataban de usted.
- Díganos, ¿cómo le ha ido?
- ¿Dura la prueba?
- ¿Lo amasijaron mucho?
Y el respondía: -No se lo recomiendo a nadie. Extrañaba la luz. Me entredormía: Pegaron con ganas. Vino después el tordo a ver si me dolía algo. No quise pedirle nada. Mejor no tener deudas internas.
Se sonreía, pero estaba viejo. Lo trajeron sin tiempo de afeitarse. Con esos pelos largos antes negros, ahora blanquecinos; era la imagen de un mendigo errante arruinado.
Recorrió el espinel informando, como era de rigor. Entonces adivinó las caras y en las preguntas, con la intución que agudizaba el preso, la sensación de lástima que despertaba. Porque los sabían enigmático pero inocente, sin la menor culpa ni mancha. Un ultraterrestre a quien no le importaba nada de este planeta, ajeno y sin interés, aburrido de la parla unísona y equívoca.
Pero tras esa apariencia, Da Bene precisaba volcar en alguien esa experiencia amarga, inusitada, como habrán sido inéditas para Juana de Arco sus faldas encendidas y el fuego lamiéndole las llagas. Ese sabor desconocido que le llegó a los labios; ese sabor de la maldad humana, el goce escandaloso del verdugo, su apetencia de dolor y gritos, los ecos del clamor retumbando cóncavos, el aire de la tumba que no es aire, sino clamor de angustia. No grito de piedad, sino de escándalo, deseo de trasponer fronteras de bárbaros y correr en aullido vertical de hiena herida.
Entonces, eligió el confidente, un muchacho moreno, santiagueño, obrero de la Swift, moreno aindiado, de hablar cansino y ojos como lanzas: Eleuterio Regalado Paéz.
A él le contó todo en detalle, sentados en la primera losa del patio, para que el mundo supiera el estrago moderno, la sapiencia del tormento, sus grados, sus allegros y los moderatos, sus pianos y pianísimos, sus silencios y piú forte. Los grados de la voz desde chillido al estentóreo, de la musitación a la plegaria y la audacia atrevida que enfrenta y despedaza, relampaguea y aturde. Los sostenidos y los do de pecho, el tenorino y los profundos bajos, el atiplado y el tenor maduro, eran, desde la celda oscura, en la tenebrosidad, los llantos y clamores de una orquesta, la más afinada, hasta registrar "in totum" las asonancias y las pulsaciones. La Humanidad desorbitada estallaba en el Juicio Final.
Suetonio Da Bene había convertido en arte aquella catacumba del dolor del Hombre.
El Silenciero
Cuidaba que él observara su silencio. Afuera podía caer piedras, soplar el saxofón, juntar las voces de todos los muchachos ejecutando el rock más estridente, clamar las lloronas de todos los tiempos contratadas por los faraones, o por los andaluces con toda su fuerza arábiga, ruidos o quejidos, lamentos o gritos, o las clamorosas que a falta de voz ululan, como los cantores de tangos ?y más las cantaoras, que a falta de cuerdas vocales, recurren al ademán de las manos sobre el corazón o la barriga-.
Nada de eso le molestaba, no pasaba por sus percepciones, no le alteraba el alma. Lo que sí cuidaba morosamente era su silencio interior, que no hubiera allí una sola nota discordante, destemplada, un matiz faltante, una sonoridad mal ordenada.
Las voces de su tiempo eran ésas, el movimiento de los astros, la noche acribillada de asteroides, el sol y sus colores, la luna y sus cuernos, la fugitiva estrella. Allí estaban sus voces, las toleradas, el canto de la espiga que madura, el pecho colorado, el faisán y la nutria, el tigre borgeano y aquel regalo de la India que vio en Pekín. Allí danzaba su armonía, los arpegios exactos, las voces de su voz. Era el Hacedor del Silencio, como rebautizó a su libro en edición española. Ya no era el que cuidaba que se observase la ausencia de los ruidos, sino el que hacía el silencio, el que lo componía, aquél que lo creaba, le imprimía sustancia, el ser antonomásico, imaginero, orfebre de silencio como la más augusta voz en la organización humana (..)
Entró siendo silenciero, salió siendo hacedor de silencio. Lo conoció en largas, penosas, afiebradas horas, tal vez minutos que se hicieron siglos. Conoció el silencio en toda su magnitud, exacta, compleja, descubridora, con matiz de sonoridades, esencia de magia, matriz perturbadora. Lo conoció y amó en silencio, como solamente puede amarse al silencio. Nunca gustó la bruma de su abrumadura.
El silencio gustado nunca cansa. Como no se aburre el mate ni el asado, la jugosa carne de vaca o lo fragante de la muchacha en flor.
Saboreó lentamente, en horas sin término, el silencio, esa voz de la sangre que identifica al hombre con el mundo animal con que convive. Como la bombilla introduciendo los jugos de la tierra misionera ?con sus flechas, sus danzas, sus malones-, así el silencio y su tropilla de potros desatados, revolviendo rincones en el alma (..)
Tenía que irse construyendo un silencio sin par, igual a nada, a nada conocido (..) Tenía que ser inventor de su silencio, fabricante de sí mismo, buceando en los intersticios de lo mal vivido, lo mal formado, hasta llegar a la creación del primer grito, ambicioso, directo, de su primer vagido. Hacedor de silencio, no cuidador, no encargado de observación litúrgica, no monaguillo que rompe el silencio campanilleando la Hostia. El silencio y sus movimiento, sus haces de luz y de tiniebla, el resplandor alucinado, el buho en alta noche, al borde del poste, silencio en los ojos como esfinge.
El silencio y sus claves interiores, el habla del silencio, sus lumbres, sus claves, sus símbolos eternos, venidos de la antigüedad y el tiempo. Silencio del hombre cavernario, silencio de mujer desflorada, del rosal y rosa arrebatada; silencio en los aires y en los templos, en las necrópolis con millones silenciados, el fondo del oceáno, cuando las ballenas y los tiburones duermen. El fétido aliento del silencio carcelario, los gatos de albañal dormitando en el patio, el llanto en silencio sin palabras del preso abajo y del preso arriba, en cada celda, con sueños tan iguales: padre con su hijo, amante con la amante, sueños con novias, sueños con ausentes y una regla de oro: el silencio, el silencio parecido a la muerte...
Suetonio Da Bene inventó, fabricó, fue el hacedor del silencio. Lo descubrió para sí y para los hombres. Silencio nacido en la cárcel, fervoroso, tumultuoso, rugiente como mar encabritado, mar profundo pasada la tormenta.
El aseo
No había día fijado para el baño. Durante los meses de verano, podía ocurrir una vez por semana, en horas de la tarde, sin que hubiera seguridad alguna ni aviso previo. En el momento menos pensado, el emperador del pabellón ululaba:
- ¡Preparando el baño!
Y todos corrían a desvestirse, taparse con la toalla, y a tener el jabón en mano. No se seguía el orden celda por celda. Las puertas se abrían de modo arbitrario. El grito a veces era:
- ¡Uno solo!-, o: -¡Saliendo los dos!
Y había que correr como una bala hasta el espacio destinado al final para el baño colectivo.
Todo sin abrir la boca, sin hacer el menor gesto, cuya infracción, por pequeña que hubiera sido, se sancionaba con la pena mínima de quedar sin baño o permanecer desnudo, así fuera jornada invernal, mientras el frío atormentaba la espalda y atornillaba los dedos de los pies inmóviles.
Suetonio Da Bene sufrió también ese tormento. Sus movimientos fueron siempre lentos, porque no entendía el ritmo de la prisión, siciliano arisco y rebelde, le repugnaba y le daba asco ser mandado. A cada grito del mandón de turno, sin que se le movieran los labios, uno sentía desde lejos la hermosa puteada que le estaba mandando, tal vez en dialecto, para que resultara más doméstica y sonora.
Fue una tarde de lacerante hielo. Seguramente le abrieron la puerta y, como era su hábito, debe haber tardado en aparecer con sus elementos de limpieza. Tal vez no corrió como lo hacían todos: su paso, sus maneras eran "a la negligée", o a la "me ne frego". Así le iba también. No es que apeteciera el castigo, ni que lo buscara, sino que le era indiferente todo, como si ya el tremendo peso que cargaba le hubiera quitado las fuerzas, y el desgano cundiera por sus miembros ajenos a la voluntad decididora.
Justo en el momento en que iba a cruzar el umbral del recinto exagonal, donde las duchas estaban a función plena, el encargado especial para esa tarea le cruzó el palo que llevaba consigo, impidiéndole la entrada: -¡Sin baño! ¡Al rincón!
Y Da Bene, con la cabeza caída, puteada con madre y todo, debió ocupar el lugar del castigo, siempre vejatorio, nunca explicado o razonado, como para que el preso admitiera lo ético de la sanción, sin lo cual la pena se consideraba injusta.
Había salido con los pies desnudos, apenas cubriéndose con una toalla. Helado hasta los tuétanos, aguantó, como habitante polar, los hielos que le perforaban las carnes y la osamenta.
Para Da Bene, lo más grave era la herida moral de la que no podrían borrarse sus cicatrices.
La humillación siempre en la cabeza del sancionador. Jamás un signo de condescendencia de equidistancia o de comprensión humano, sino la bestia y sus pasiones desatadas, cuánto más ostentadas, más dignas de premio y alabanza.
Soportó con dignidad espiritual y también corporal esa nueva estación de su calvario. Para un extraño que hubiera venido de afuera, su figura despertaría conmiseración, pero también una nota de lo absurdo que resulta el desequilibrio del orden natural: un pingajo de hombre reducido a la nada, ausente ya el cuerpo de aliento, temblando como hoja movidas por la brisa..
Se quedó el Silenciero sin baño y, cuando el que manejaba el palo para dirigir la recua lo mandó volverse a su celda, caminó con dificultad los treinta metros que lo separaban de ella, se arropó con la frazada al derrumbarse sobre el catre y pensó en qué madre podría haber parido semejante monstruo.
La flor
Le había dicho, con voz entrecortada, cuánto sufría con el hostigamiento de ese gris monótono y agresivo del presidio. Desde su celda del piso superior, no se alcanzaba a ver otra cosa que las altas paredes del edificio que encuadraban el patio que quedaba abajo. Lejos, se veía asomar un árbol de hoja perenne, de genealogía desconocida, que apenas ponía una gota de color indefinido en el mar de cemento que lo rodeaba. Atenuado el tema del silencio que se había ido alejando, le había aparecido ahora esta otra fobia: la del hambre desolado, acuciante, fiero, por esa superabundancia de falta de colores a su alrededor. Malgrado su uniforme azul, y por encima de él, que por gastado ya no iba siendo azul, sino castaño, blanquecino(..) Iba sintiéndose gris por dentro y, en el pequeño espejo de la celda, que trataba de no consultar ?salvo si se afeitaba-, también notaba grises las mejillas cada vez más enjutas, grises las cejas, gris la barba y gris el bigote, cuyas existencias no eran permitidas para evitar distingos en la prolija labor de despersonalización que los uniformados de gris habían mandado.
Acostumbrado a los psicoanálisis que tantas páginas le habían inspirado, en esos personajes que él iba creando en imaginación calenturienta de siciliano, comprendía que se trataba de una fobia, una manía, extremosa muestra de su neurosis incontrolada.
Le habló a Telma de esa fijación que le había entrado, y le rogó que le hablase de esa fiesta de colores que eran sus cuadros, de los amarillos y sus irradiaciones, los cárdenos violentos y los lilas como encajes de viuda; de los verdes y sus tonalidades: más profundos, tenues, arraigados, celestes en las olas violentas, cuando se hacen espuma; de los blancos como los lirios y las azucenas; del negro, sólo usado para nocturnos o señalamientos; del rosado de las mejillas y el azul de las nubes, de los vientos, de las banderas y los moños en las niñas quinceañeras.
Le habló como un poeta, rezando su romance a la oreja cándida de la niña en flor, saliendo de la misa de once; como se enamoraba a las doncellas en los castillos feudales, al son de arpas y vigüelas, con la complicidad de las ayas convertidas en celestinas; con esa cadencia mendocina que sólo adivinan los que saben de música de abejas, de mieles matutinas y de atardeceres de Villavicencio. Y Telma lo escuchaba ese día, con sumo gozo, viéndole despierta la sensibilidad, que había temido que pudiera agotarse, y procuró calmarle la angustia y el pregón, traerle luz en las palabras, abrir los inmundos hierros y hacer que penetrara la esperanza, la renovación, los brotes de la vida. Le habló de sus tareas actuales, los esbozos, los apuntes, los juegos del pincel y el movimiento de colores en su paleta. Esa paleta, que los contenía a todos, desde el cárdeno al amarillo penetrante que inventó Van Gogh, para pintar flores amarillas, preferidas por García Márquez; le habló de los verdes de las praderas de Buenos Aires, y descontó el gris, el que nunca le fue querido, no lo formaría ni lo usaría más. Sus mohines, la figura de la pintora representando el eterno femenino, lo llevó a tranquilizarse. Y al otro jueves, en la siguiente visita, ella le mostró, abriendo la solapa del saco sastre, una bellísima rosa. Había conseguido pasarla después que la palparan. Suetonio no podía llevarla a la celda. Pero la contempló, y un rosado rayo le cruzó los ojos.
 Procesando...
Procesando...